Memorias de un médico de la UMH en África (IV)
Acciones, Agenda 2030, Alianzas, COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO
Agenda 2030 - 2, catedra sede umh en ruanda, cooperacion, Cooperación al Desarrollo, Corea, enfermedades, Giselle, hospital, mariano perez, Parkinson, Ruanda, rwanda
5 junio 2020
Ésta es la cuarta entrega de las ‘Memorias de un médico de la UMH en África’, una colección de escritos enviados por Mariano Pérez, responsable del programa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH en Ruanda. Para leer las anteriores entregas, haz click aquí.
![]()
Estaba a punto de terminar la consulta del hospital cuando Damian, el enfermero encargado de recibir a los pacientes en admisión, me comunicó que una mujer y su hija acababan de llegar andando desde una región remota del país.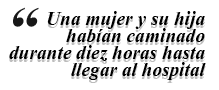
Habían comenzado a caminar a las cuatro de la mañana y habían llegado al hospital a las dos del mediodía. Diez horas de marcha. Me dijeron que, como ya era muy tarde, se quedarían a dormir en algún sitio de los alrededores, para poder ser recibidas al día siguiente. Cuando supe de la inmensa distancia que habían recorrido a pie, les dije que las recibiría el mismo día y que trataría de solucionar su problema.
Ya tarde, pero una vez vistos todos los pacientes que les precedían, pude atenderles a ellas. Efectivamente, eran madre e hija. Ambas de pequeña estatura, aunque la madre era algo más alta que la hija. Iban vestidas de forma muy sencilla, pero con esa habilidad y dignidad que los ruandeses tienen para combinar los colores: la madre con un bonito turbante azul y la hija con un vestido de colores verdes y marrones.

Giselle y su madre acudieron al hospital tras diez hora de marcha / Foto de Mariano Pérez
[wpex more=»–>Sigue leyendo» less=»Reducir texto»]
Me preparaba para comenzar a escribir la historia clínica, cuando me di cuenta que la hija, que era la enferma, se sujetaba el brazo izquierdo con el derecho. Aunque más que sujetarlo, me dio la impresión que lo aferraba con fuerza.
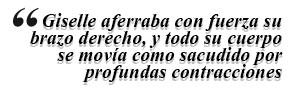 Noté de igual modo que todo su cuerpo se movía como sacudido por contracciones profundas. Hice que se sentara en una silla separada de la mesa y liberé a la mano izquierda de la tenaza que ejercía sobre ella su mano derecha. Fue entonces cuando pude ver que todo el brazo izquierdo empezaba a danzar en el aire describiendo grandes zigzags. La mano derecha reaccionó con rapidez y “cazó” a la mano izquierda en el aire, obligándola a quedarse quieta sobre su muslo. Después de aquel incidente, Giselle -así se llama la paciente-, se quedó mirando fijamente al suelo, como avergonzada.
Noté de igual modo que todo su cuerpo se movía como sacudido por contracciones profundas. Hice que se sentara en una silla separada de la mesa y liberé a la mano izquierda de la tenaza que ejercía sobre ella su mano derecha. Fue entonces cuando pude ver que todo el brazo izquierdo empezaba a danzar en el aire describiendo grandes zigzags. La mano derecha reaccionó con rapidez y “cazó” a la mano izquierda en el aire, obligándola a quedarse quieta sobre su muslo. Después de aquel incidente, Giselle -así se llama la paciente-, se quedó mirando fijamente al suelo, como avergonzada.
Comprobé que su pierna izquierda también se movía del mismo modo, aunque de forma más discreta al estar apoyada en el suelo. Comprendí que Giselle la estaba presionando para impedir que se moviese. Su cara estaba contraída y cuando la relajaba se iniciaban ciertos movimientos en su lado izquierdo, que desviaban la comisura de los labios hacía ese lado.
Me costó imaginar que aquella joven había caminado, durante diez horas, por abruptos caminos de tierra mientras su pierna izquierda se giraba incontrolablemente durante la marcha.
Le pregunté cuándo había comenzado con aquellos movimientos y me contestó que hacía ya más de cuatro meses; aunque era desde hacía dos que  la mitad de su cuerpo era incontrolable. Estaba muy asustada a la vez que avergonzada. Me miró y me dijo de forma solemne: “La mitad de mi cuerpo no me obedece”. Había miedo en su mirada y a mí me resultaba muy difícil el explicarle la razón de su enfermedad y el porqué de aquellos incontrolables movimientos.
la mitad de su cuerpo era incontrolable. Estaba muy asustada a la vez que avergonzada. Me miró y me dijo de forma solemne: “La mitad de mi cuerpo no me obedece”. Había miedo en su mirada y a mí me resultaba muy difícil el explicarle la razón de su enfermedad y el porqué de aquellos incontrolables movimientos.
Para cualquier persona, cultivada o no, es fácil entender la inmovilidad. La parálisis está en la mente y en la comprensión de todas las personas. La palabra hemiplejia es conocida por casi todo el mundo, o al menos el fenómeno en sí. El temblor, por intenso que sea, también. Pero el hecho de que un brazo o una pierna comiencen a hacer movimientos aparentemente complejos en el aire, sin que la persona pueda controlarlos, sale de la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo.
Para mí, el diagnóstico era evidente. Estaba delante de una hemicorea, un hemibalismo; nombres técnicos asignados a una enfermedad en la que la mitad del cuerpo es sacudido por amplios movimientos incontrolables. También existe una enfermedad que afecta a todo el cuerpo: la corea. En sus orígenes, la corea era conocida con el nombre de baile de San Vito, santo al que se encomendaban las enfermedades raras. En ocasiones era de origen infeccioso y esto hizo que llegaran a producirse pequeñas epidemias locales. En épocas más remotas se consideraba que estos enfermos, igual que en el caso de la epilepsia, estaban poseídos por el diablo o por un espíritu maligno.
 La corea típica afecta a los dos lados del cuerpo, porque actúa sobre ambos hemisferios del cerebro. En el caso de Giselle, era únicamente el lado izquierdo de su cuerpo el que se movía, así que probablemente el hemisferio cerebral dañado era el derecho. La corea está en el lado opuesto al Parkinson, pero afecta a los mismos circuitos. En el Parkinson la zona del cerebro que conecta directamente con los músculos está sometida a un control excesivo por parte de los circuitos dañados y eso hace que la persona que la padece le resulte difícil moverse. La rigidez es la norma. Pero en el caso de la corea, se da la situación contraria. Los circuitos represores del movimiento no reprimen y los músculos están excesivamente liberados. Las extremidades realizan movimientos complejos, pero sin sentido, que el paciente -muy a su pesar- no puede controlar. En nuestro sistema nervioso es necesario un equilibrio entre inhibición y excitación: ni un excesivo control ni una total falta del mismo son saludables.
La corea típica afecta a los dos lados del cuerpo, porque actúa sobre ambos hemisferios del cerebro. En el caso de Giselle, era únicamente el lado izquierdo de su cuerpo el que se movía, así que probablemente el hemisferio cerebral dañado era el derecho. La corea está en el lado opuesto al Parkinson, pero afecta a los mismos circuitos. En el Parkinson la zona del cerebro que conecta directamente con los músculos está sometida a un control excesivo por parte de los circuitos dañados y eso hace que la persona que la padece le resulte difícil moverse. La rigidez es la norma. Pero en el caso de la corea, se da la situación contraria. Los circuitos represores del movimiento no reprimen y los músculos están excesivamente liberados. Las extremidades realizan movimientos complejos, pero sin sentido, que el paciente -muy a su pesar- no puede controlar. En nuestro sistema nervioso es necesario un equilibrio entre inhibición y excitación: ni un excesivo control ni una total falta del mismo son saludables.

Giselle. Fotografía de Mariano Pérez
¿Qué podía decirle a Giselle? Intenté encontrar explicaciones sencillas, pero cada vez me metía en más líos tratando de ponerle ejemplos. En un determinado momento, me interrumpió y me preguntó angustiada si ella era una enferma mental. Me apresuré a responderle que no, que su enfermedad nada tenía que ver con la locura, que aquí tanto asusta y avergüenza a las gentes.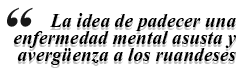
Con la idea de indagar sobre el origen de su enfermedad me interesé por la familia y la situación económica y social en la que se encontraban. Fue la madre, Esperance, la que me dio todos los detalles.
Esperance era mujer, aunque no casada legalmente, de un hombre de setenta y dos años que tenía dos esposas. Este hombre había tenido seis hijas y dos hijos con Esperance, de los que sólo vivían cuatro: un varón y tres niñas. Los demás habían muerto de distintas enfermedades a edades muy tempranas (cuatro, dos y tres años), lo que quería decir que el cincuenta por ciento de sus hijos murieron de enfermedades naturales. En Ruanda, que es un país con una muy buena organización administrativa, esto no es normal; pero en algunas zonas de pobreza extrema, sí es posible. Cuando indagué sobre la razón de sus muertes, pude deducir que la meningitis causó la muerte de dos de los niños, que no habían sido vacunados; en los otros dos casos, lo fueron las enfermedades respiratorias.
Hoy en día parece increíble hablar de un cincuenta por ciento de muertes en los hijos nacidos de una mujer, pero no era extraño en la España de la postguerra y, más tarde, en algunas regiones pobres y atrasadas. Cuando yo estudiaba medicina, recuerdo que a menudo escuchaba a mujeres de edad avanzada decir: “He tenido siete hijos, de los que me viven cuatro”. Sin embargo, las jóvenes generaciones de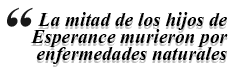 médicos nunca han escuchado esto. Han nacido en un mundo en el que la muerte de un hijo es un fenómeno infrecuente, injustificable, y que se vive como injusto.
médicos nunca han escuchado esto. Han nacido en un mundo en el que la muerte de un hijo es un fenómeno infrecuente, injustificable, y que se vive como injusto.
Por el contrario, Esperance y Giselle me hablaban de esto con normalidad. En este recordar no había nada de trágico. En sus contestaciones había una aceptación de los hechos y con sus expresiones me manifestaban que para ellas la vida era así y que así la habían asumido.
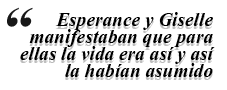 Pero cuando seguí indagando sobre la estructura familiar, mi sorpresa fue en aumento. Esperance, la madre, había tenido siete hermanos y cuatro hermanas. ¡Habían sido doce hermanos! Cuatro de los hermanos de Esperance habían muerto en la guerra del noventa y cuatro. Por otro lado, su padre había tenido ocho hermanos y su madre había tenido siete. Era todo un universo de reproducción en el que la vida y la muerte caminaban de la mano: en sólo dos generaciones había una exuberancia de vida y muerte que aproximaba sus existencias más a la naturaleza que a la civilización.
Pero cuando seguí indagando sobre la estructura familiar, mi sorpresa fue en aumento. Esperance, la madre, había tenido siete hermanos y cuatro hermanas. ¡Habían sido doce hermanos! Cuatro de los hermanos de Esperance habían muerto en la guerra del noventa y cuatro. Por otro lado, su padre había tenido ocho hermanos y su madre había tenido siete. Era todo un universo de reproducción en el que la vida y la muerte caminaban de la mano: en sólo dos generaciones había una exuberancia de vida y muerte que aproximaba sus existencias más a la naturaleza que a la civilización.
Escuchar estos relatos directamente a sus protagonistas no deja de impresionarme. Los que procedemos de un mundo más controlado, en el que la enfermedad y la muerte son fenómenos inaceptables -casi diríamos que incivilizados- oír que alguien habla con naturalidad de la muerte de la mitad de su hijos nos parece irreal y solo razonándolo calmadamente podemos llegar a comprenderlo.
Pero, ¿cuál era la causa de la enfermedad de Giselle? En personas de edad avanzada, los problemas circulatorios es uno de los motivos más frecuentes. Pero en personas tan jóvenes como Giselle había que pensar en un sinfín de causas, entre las que destacaban las infecciosas.
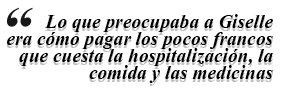 Lo primero que tuve que asumir, y así se lo hice saber a Giselle, es que tendría que quedarse en el hospital y que no podría regresar a su casa. Esto no le afectó excesivamente. Pensar en las diez horas de marcha hasta su lugar de origen se le hacía difícil, a pesar de su fortaleza y capacidad de sacrificio. Sólo estaba preocupada por cómo pagar los pocos francos de la hospitalización, la comida y las medicinas. Si no había dispuesto de dinero para llegar al hospital, difícilmente podría pagar su estancia. Estamos hablando de menos de un euro diario. Pero el hospital dispone de algunos fondos para personas consideradas “indigentes” y se le tranquilizó asegurándole que no tendría que pagar nada, ni siquiera para comer.
Lo primero que tuve que asumir, y así se lo hice saber a Giselle, es que tendría que quedarse en el hospital y que no podría regresar a su casa. Esto no le afectó excesivamente. Pensar en las diez horas de marcha hasta su lugar de origen se le hacía difícil, a pesar de su fortaleza y capacidad de sacrificio. Sólo estaba preocupada por cómo pagar los pocos francos de la hospitalización, la comida y las medicinas. Si no había dispuesto de dinero para llegar al hospital, difícilmente podría pagar su estancia. Estamos hablando de menos de un euro diario. Pero el hospital dispone de algunos fondos para personas consideradas “indigentes” y se le tranquilizó asegurándole que no tendría que pagar nada, ni siquiera para comer.
Después de finalizada la consulta, y una vez organizado el ingreso, dejé para el siguiente día el comienzo de su estudio y el de su tratamiento. La jornada había terminado y era el momento de descansar.
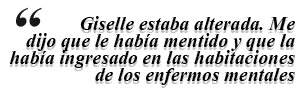 Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al hospital y lo primero que hice fue ir a verla. La encontré alterada y traté de comprender el porqué de su agitación. Me dijo que le había mentido y que la había ingresado en las habitaciones de los enfermos mentales. Tuve que explicarle que en el hospital tenemos unas habitaciones de aislamiento, pero que no se reservan sólo a los enfermos mentales. También se utilizan en casos de tuberculosis y decidí ingresarla en una de ellas porque en las salas comunes sería muy evidente su enfermedad, y algunos pacientes y familiares no la aceptarían por miedo a un contagio o por prejuicios de otro tipo: posesión, embrujamiento, etc.
Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al hospital y lo primero que hice fue ir a verla. La encontré alterada y traté de comprender el porqué de su agitación. Me dijo que le había mentido y que la había ingresado en las habitaciones de los enfermos mentales. Tuve que explicarle que en el hospital tenemos unas habitaciones de aislamiento, pero que no se reservan sólo a los enfermos mentales. También se utilizan en casos de tuberculosis y decidí ingresarla en una de ellas porque en las salas comunes sería muy evidente su enfermedad, y algunos pacientes y familiares no la aceptarían por miedo a un contagio o por prejuicios de otro tipo: posesión, embrujamiento, etc.
Una vez aclarado el malentendido se quedó más tranquila y, tras hacer unos análisis de rigor en los que descarté el SIDA, comencé el tratamiento. Dado que la Corea es lo opuesto al Parkinson (en la Corea hay movimiento y en Parkinson rigidez) lo correcto sería dar medicamentos que nos aproximaran más hacia la vertiente del Parkinson. Esto se puede conseguir con algunos tipos de fármacos. Son medicamentos que se utilizan para tratar algunas enfermedades mentales, que en ocasiones producen los llamados efectos secundarios, siempre indeseables. Uno de ellos es reproducir un cuadro de Parkinson con todas sus consecuencias, como la rigidez. Por tanto, comencé dándole haloperidol, una sustancia que en ocasiones produce síntomas de Parkinson. No obstante, le di sólo una pequeña dosis. Ahora había que esperar.
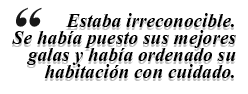 Mientras, los servicios sociales del hospital se habían movilizado y junto con algunas personas de buena voluntad, habían recogido ropa para Giselle. De hecho, cuando la vi al día siguiente, estaba irreconocible. Se había puesto sus mejores galas y había ordenado su habitación con cuidado. Con unos paños había cerrado un espacio a modo de armario y tenía la cama cuidada y bien hecha. Me miró y sonrió con complicidad.
Mientras, los servicios sociales del hospital se habían movilizado y junto con algunas personas de buena voluntad, habían recogido ropa para Giselle. De hecho, cuando la vi al día siguiente, estaba irreconocible. Se había puesto sus mejores galas y había ordenado su habitación con cuidado. Con unos paños había cerrado un espacio a modo de armario y tenía la cama cuidada y bien hecha. Me miró y sonrió con complicidad.
Fue entonces cuando pude comprobar que su lado izquierdo apenas se movía y que sólo había unos pequeños movimientos en los dedos de la mano. Le pedí que caminara, algo que antes hacía con cierta dificultad porque al levantar el pie izquierdo éste giraba y ya no podía volver a apoyarlo con facilidad. Vi de igual modo que este giro anormal había desaparecido. Decidí de forma prudente subir un poco la dosis y hablé con el enfermero de guardia, para que me llamara en caso de que el tratamiento la llevara hacia la vertiente del Parkinson de forma excesiva.

Mariano Pérez junto a Giselle y su madre / Fotografía de Mariano Pérez
Han pasado los días y Giselle está prácticamente normal. Puede estirar los dos brazos, o dejarlos en reposo sobre sus piernas, sin que el lado izquierdo se mueva. Ya no necesita sujetarlo. Pronto partirá hacia su casa, donde la visitaré algún fin de semana.
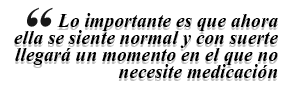 Es posible que nunca lleguemos a saber el origen de su enfermedad, aunque he solicitado algunos análisis y una resonancia magnética, para la que hay que esperar muchas semanas. Lo importante es que ahora ella se siente normal y tal vez con suerte llegue un momento en el que la medicación ya no sea necesaria.
Es posible que nunca lleguemos a saber el origen de su enfermedad, aunque he solicitado algunos análisis y una resonancia magnética, para la que hay que esperar muchas semanas. Lo importante es que ahora ella se siente normal y tal vez con suerte llegue un momento en el que la medicación ya no sea necesaria.
La he preguntado por su enfermedad y por la interpretación que hace sobre ella y me contestó de forma enigmática pero categórica: “Yo sé por qué tengo esta enfermedad. Y sabía que usted me curaría de ella. Usted ha hecho su trabajo y ahora me toca a mí hacer el mío”.
Nota: En medicina, cuando se ve una enfermedad poco frecuente, no pasan muchos días sin que se repita un caso igual. Después pueden pasar años para ver de nuevo un enfermo de esas características. Pocos días después del caso de Giselle, un niño de 13 años acudió al hospital con la misma sintomatología. Y respondió de igual modo al tratamiento.[/wpex]